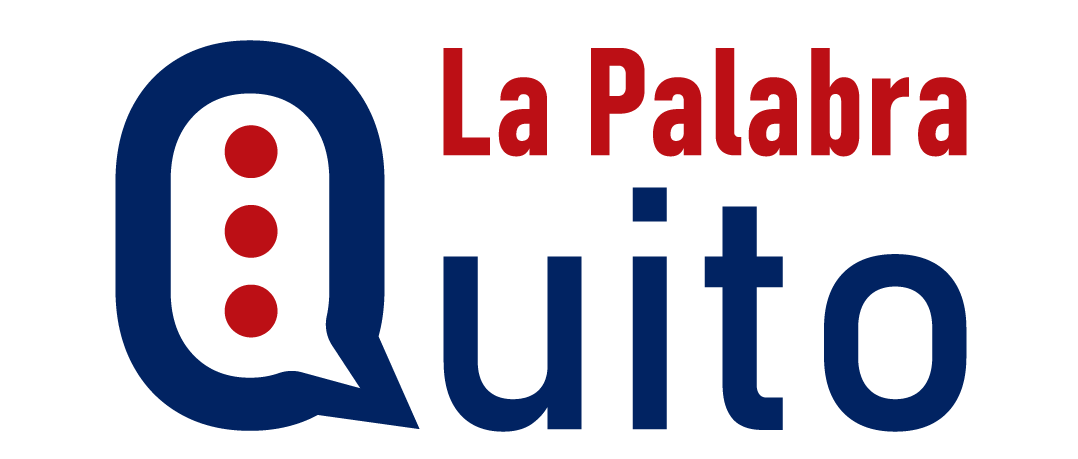16 años después de que Ecuador recuperara la operación de la base de Manta y pusiera fin a una década de presencia militar estadounidense en su territorio, el país se enfrenta a un posible retorno de bases foránea. El cierre de 2009, consagrado en una Constitución que prohibía explícitamente las bases afuereñas, fue celebrado como una victoria de la soberanía nacional del Gobierno de aquel entonces, presidido por Rafael Correa.
Hoy, en medio de una crisis de seguridad sin precedentes, el gobierno de Daniel Noboa propone revertir esa prohibición a través de una consulta popular y referéndum. Este paso no solo reabre un debate sobre la cooperación militar, sino que pone a los ecuatorianos a revisar el legado de Manta para decidir si el camino para combatir el crimen transnacional implica permitir vigilancia territorial.
El fin de una era: la “recuperación de la soberanía” en Manta
La salida del Puesto de Operaciones de Avanzada (FOL, por sus siglas en inglés) estadounidense de la base de Manta en 2009 marcó la culminación de una política de Estado centrada en la reafirmación de la soberanía nacional.
Este evento no fue solo un cambio administrativo, sino un acto de simbolismo político del régimen correísta que redefinió la postura de Ecuador en el escenario internacional y su estrategia de defensa. Puso fin a un convenio de diez años que generó tanto cooperación en la lucha antinarcóticos como controversias locales.
Un acto solemne sin presencia estadounidense
El 12 de noviembre de 2009, en una ceremonia descrita por el gobierno ecuatoriano como “sencilla, pero solemne”, la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) asumió formalmente la administración de las instalaciones utilizadas por militares norteamericanos. Notablemente, no hubo representantes del gobierno de Estados Unidos en el acto oficial, un hecho que el entonces Ministro de Defensa, Javier Ponce, justificó explicando que Washington ya había realizado su propia ceremonia simbólica en julio.
El evento fue un escenario para discursos cargados de nacionalismo. El Canciller de la época, Fander Falconí, trazó un paralelismo histórico, comparando la firma del convenio original en 1999 como el infame episodio de “La venta de la Bandera” de 1894. Con firmeza, sentenció: “Nunca más bases extranjeras en territorio ecuatoriano, nunca más una venta de la bandera”.
La justificación constitucional
La decisión de no renovar el acuerdo para la base no fue improvisada, sino que respondió a un mandato político y constitucional claro. Se trató de una promesa de campaña del entonces presidente Rafael Correa, materializada en la nueva Constitución de Montecristi de 2008, cuyo Artículo 5 prohibió expresamente el establecimiento de bases militares extranjeras en el país.
Este marco legal convirtió la salida del FOL en una obligación de Estado, fundamentada en un principio de soberanía irrenunciable.
La transición operativa
Con la salida estadounidense, la FAE asumió el control de las 37 hectáreas de instalaciones. Los planes para este espacio eran claros: el hangar que albergaba las naves norteamericanas se destinaría a ser el hogar del nuevo escuadrón de 24 aviones Súper Tucano adquiridos a Brasil. Mientras que las áreas de habitaciones serían utilizadas por oficiales y técnicos aeronáuticos ecuatorianos.
Alonso Espinoza, quien era jefe del Comando de Operaciones Aéreas de Defensa de la FAE, reforzó el mensaje de capacidad nacional al asegurar que las Fuerzas Armadas estaban preparadas para el control aéreo y marítimo antinarcótico y “para la seguridad que demande la revolución ciudadana”.
La recuperación soberana de Manta cerró un capítulo, pero el legado conflictivo de la operación de la base dejó una estela de denuncias y debates que continúan resonando en la actualidad.
El FOL: entre la lucha antidrogas y las controversias locales
La presencia del FOL en Manta fue una historia de dos caras. Por un lado, su misión oficial se enmarcaba en una crucial cooperación internacional contra el narcotráfico. Por otro, su operación generó una fuerte oposición de sectores de la sociedad civil y un rastro de denuncias por abusos y promesas incumplidas que ensombrecieron sus resultados.
Misión oficial vs. Resultados cuestionados
El convenio de 1999 tenía un propósito explícito: “la detección, monitoreo, rastreo y control aéreo de la actividad ilegal del tráfico de narcóticos”. Según cifras de Estados Unidos, durante sus diez años de operación se realizaron 5.000 vuelos que permitieron la captura de 1.758 toneladas de cocaína.
Sin embargo, estos datos contrastaban con los registros ecuatorianos. El extinto Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) reportó que solo 113 toneladas de droga incautada ingresaron a sus registros como producto directo de dichos controles aéreos.
Esta diferencia de más del 90% no solo alimentó el escepticismo de un grupo sobre la efectividad de la base para los intereses directos de Ecuador, sino que también generó interrogantes en estos, sobre si la inteligencia y las operaciones beneficiaban principalmente a la estrategia regional de Estados Unidos en lugar de a la seguridad interna ecuatoriana.
La voz de la oposición
La oposición a la base fue constante y vocal. David López, en ese entonces presidente de la Asociación de Pescadores de Manta, expresó frustración en su gremio, denunciando agresiones y la falta de cumplimiento de las promesas de reactivación económica. “Se prometieron tantas cosas, lo cual nunca se dio, más bien agredieron a los pescadores”, señaló a El Diario el 12 de noviembre del 2009.
El movimiento ‘antimperialista Tohallí’ también fue un crítico persistente consta en el reporte de ED en aquel entonces. “Si quieren ayudar en el control antidrogas que comiencen en su país. Allá están los máximos consumidores”, dijo aquel año Miguel Morán, quien cuestionó la lógica de la cooperación estadounidense.
Un rastro de denuncias
Tras la partida de los militares estadounidenses, quedaron pendientes decenas de denuncias formales. Informes de la Asamblea Nacional y la Fiscalía recogieron acusaciones de extrema gravedad, incluyendo el “abordaje y hundimiento ilegal de barcos de bandera nacional, desaparición de personas, especialmente pescadores y torturas a ciudadanos ecuatorianos”, además de demandas laborales contra la compañía contratista ITT.
La recurrencia de estos incidentes y la percepción de impunidad no eran una casualidad, sino una consecuencia directa de las cláusulas del acuerdo de 1999, en particular del Artículo VII, que otorgaba al personal estadounidense una inmunidad jurídica casi total por actos cometidos en servicio, y del Artículo XIX, que obligaba a ambos gobiernos a renunciar a reclamaciones mutuas por daños.
Estas controversias representaban para el gobierno de Correa la importancia cerrar el acuerdo para la base FOL.
Anatomía del acuerdo: diez puntos clave del convenio de 1999
Para comprender el alcance de la operación del FOL y las controversias que la rodearon, es fundamental analizar los términos específicos del acuerdo ratificado en 1999. Estas cláusulas, en su momento diseñadas para facilitar la cooperación, se convirtieron en el epicentro de las controversias que hoy advierten quienes están en el debate público por el referéndum.
1. Propósito exclusivo: El acuerdo autorizaba el uso de la base única y exclusivamente para operaciones aéreas antinarcóticos. Prohibía explícitamente las operaciones de interdicción en territorio ecuatoriano, las cuales eran responsabilidad exclusiva de las autoridades del Ecuador.
2. Estatus jurídico del personal: El personal estadounidense y sus dependientes gozaban de un estatus jurídico equivalente al del personal administrativo y técnico de una embajada, conforme a la Convención de Viena. Esto incluía inmunidad por actos realizados en el desempeño de sus funciones oficiales.
3. Control aéreo ecuatoriano: Aunque las operaciones eran conducidas por Estados Unidos, la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) mantenía en todo momento el control de todo el tráfico aéreo realizado en Ecuador en relación con el acuerdo.
4. Exenciones de impuestos y aranceles: El acuerdo exoneraba de todo tipo de impuestos, aranceles y tasas la importación y exportación de productos, equipos y efectos personales destinados al personal de EE. UU. y sus contratistas (entidades COA).
5. Exención de impuestos personales: El personal estadounidense no era considerado residente para fines fiscales y estaba exento del pago de impuestos sobre la renta recibida por sus servicios o de fuentes fuera de Ecuador.
6. Uso gratuito de instalaciones: Ecuador otorgó a Estados Unidos el uso sin costo de las instalaciones necesarias en la base de Manta, incluyendo la autorización para realizar nuevas construcciones y mejoras.
7. Porte de armas limitado: El personal militar estadounidense estaba autorizado a portar armas únicamente mientras estuviera de servicio y dentro de los límites geográficos de la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta.
8. Entrada y salida simplificada: El personal estadounidense podía entrar y salir de Ecuador presentando únicamente su identificación y órdenes de viaje. Los contratistas requerían pasaporte pero estaban exentos del requisito de visa.
9. Renuncia a reclamaciones: Ambos gobiernos renunciaban a toda reclamación mutua por daños, pérdidas o muertes sufridas por su personal o bienes gubernamentales que resultaran de las actividades amparadas por el acuerdo.
10. Duración y terminación: El acuerdo tenía una vigencia inicial de diez años, hasta el 12 de noviembre de 2009. Podía ser denunciado por cualquiera de las partes con un año de antelación una vez finalizado el período inicial.
El debate sobre estos mismos temas de soberanía, inmunidad y cooperación resurge con fuerza en el contexto político actual, donde se propone un nuevo modelo de colaboración internacional. Mientras que el gobierno de Daniel Noboa ve en la cooperación internacional una salida al conflicto armado generado por el narcotráfico y a desmantelar organizaciones terroristas.
El péndulo político regresa: Noboa y la propuesta de un nuevo capítulo
En un giro radical respecto a la política de la última década y media, el gobierno de Noboa ha puesto sobre la mesa la posibilidad de reabrir las puertas del país a la cooperación militar extranjera. En un contexto de “conflicto armado interno” declarado contra el crimen organizado, la administración actual busca reformar la Constitución para permitir precisamente lo que se prohibió en 2008, argumentando que es una herramienta indispensable para fortalecer la seguridad nacional.
La pieza central de esta nueva estrategia es una de las preguntas del referéndum convocado por el Ejecutivo, que propone una reforma parcial al Artículo 5 de la Constitución.
Pregunta A: ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución, de conformidad con el Anexo de la pregunta?
Nuevos socios y ubicaciones estratégicas
La estrategia del gobierno avanza en múltiples frentes. En lo que respecta a Estados Unidos, la Secretaria de Seguridad Nacional (Homeland Security) de EE. UU., Kristi Noem, realizó visitas de alto nivel a Manta y Salinas. Estos recorridos tuvieron como objetivo evaluar ubicaciones para “potenciales bases de Homeland Security”, lo que sugiere un enfoque que podría ir más allá de lo estrictamente militar para incluir control migratorio, aduanero y de fronteras.
Paralelamente, el gobierno expandió sus conversaciones a otros socios estratégicos. La vocera presidencial Carolina Jaramillo confirmó diálogos con Brasil para contemplar la instalación de bases de cooperación técnica conjunta en las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos, con el fin de reforzar el control en una frontera clave para el crimen transnacional.
Voces a favor y en contra
El debate sobre la reforma ha polarizado a la clase política y a la sociedad. Quienes la respaldan, como la legisladora Nataly Morillo, la consideran un “paso importante” para que el Estado pueda enfrentar con mayor eficacia amenazas transnacionales como el narcotráfico y la minería ilegal.
En la vereda opuesta, voces críticas como la de la legisladora Nuria Butiñá advierten sobre peligros inherentes a esta apertura. Butiñá alertó que “decisiones políticas coyunturales podrían comprometer de forma irreversible la soberanía territorial y militar del Estado”, reflejando el temor de que las consecuencias a largo plazo superen los beneficios inmediatos en materia de seguridad.