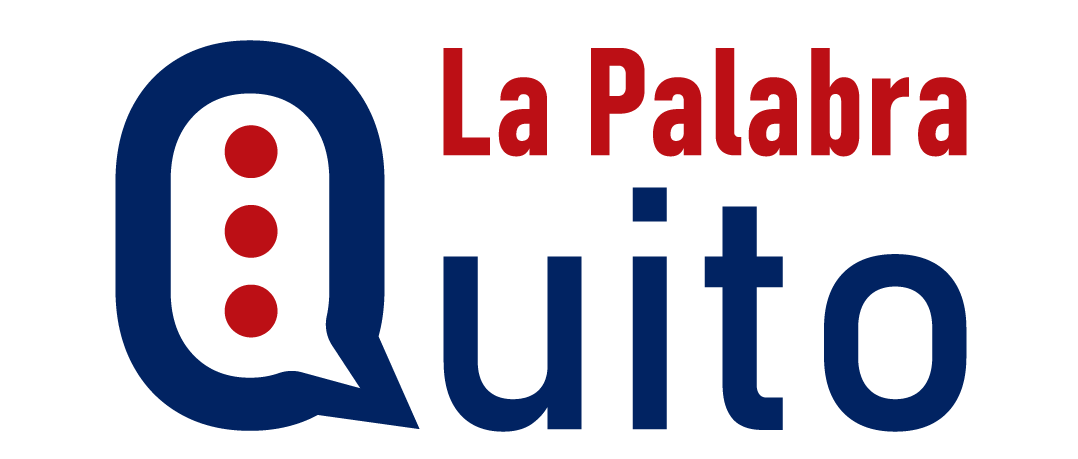En Ecuador, una generación está creciendo con el estómago vacío. No por falta de comida, sino por falta de nutrientes. La desnutrición crónica infantil —que aumenta el riesgo de contraer enfermedades graves— sigue afectando a casi dos de cada diez niños menores de dos años.
Según la Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil (ENDI), el 19,3% de los niños ecuatorianos presenta retraso en su crecimiento. Un número que no es solo una estadística: son miles de infancias truncadas.
En las provincias de la Sierra central, como Chimborazo, y en la Amazonía, la cifra sube aún más. Allí, el plato diario suele ser una mezcla pobre en hierro y proteínas. En contraste, en la Costa, el panorama mejora.
“Allí el consumo de pescado marca la diferencia”, explica María Lorena Ponce, subsecretaria de Cooperación y Vinculación Social. El Gobierno busca reducir la tasa nacional de desnutrición infantil al 15% mediante programas de alimentación y educación nutricional. Hay un nuevo actor en escena que podría cambiar el rumbo: el atún, o mejor dicho, lo que normalmente se desperdicia de él.
El tesoro oculto del atún
En los muelles de Manta, donde cada mañana los barcos descargan toneladas de atún, el aire huele a mar y a oportunidad. La mitad de cada pescado termina en latas que se exportan al mundo. El resto —cabezas, espinas, vísceras— suele acabar convertido en harina de pescado o, peor aún, en desecho. Pero justo allí, en lo que se tira, cabeza y cola, hay una mina de oro nutricional.
El oficial de industrias pesqueras de la FAO, Jogeir Toppe, lo resume con una frase que resuena entre los expertos: “Del atún aprovechamos solo un 50%. En la otra mitad está el hierro, el zinc y los micronutrientes que pueden cambiar el futuro de miles de niños”.
Los números son impactantes: mientras 100 gramos de carne de atún contienen 1,3 miligramos de hierro, la misma cantidad de su columna vertebral aporta 36 miligramos, casi 30 veces más. Y en zinc, la diferencia es de 0,8 frente a 8,6 miligramos. La cabeza del atún, además, es rica en omega 3, un nutriente esencial para el desarrollo cerebral.
Es decir, lo que hoy se descarta podría ser el antídoto contra la desnutrición. Lo explicó en Manta en el foro regional sobre la Sostenibilidad del Atún, donde se presentaron resultados de investigaciones sobre el alto valor nutricional de estas partes.
Del desperdicio al alimento
La FAO que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ha puesto sobre la mesa una propuesta tan simple como revolucionaria: transformar esas partes no utilizadas en polvo de pescado y sumarlo a los programas de alimentación escolar. Este polvo, rico en proteínas, hierro, zinc y ácidos grasos, se mezcla fácilmente con sopas, papillas o coladas sin alterar el sabor. Así, el atún vuelve al plato, pero de una forma distinta: invisible, accesible y poderosa.
En los países donde se ha probado, los resultados han sido notables. Perú fue pionero hace más de una década. Allí, el polvo de pescado se incorporó a los menús escolares y fue bien recibido por los niños. En Ghana, en África, el programa permitió mejorar los niveles de nutrición infantil y generar ingresos estables para pescadores artesanales.
Lecciones del mar
En América Latina, el consumo de pescado es aún bajo si se compara con otras regiones del mundo. Sin embargo, países como Perú, México y Uruguay han demostrado que las políticas públicas pueden cambiar hábitos. Programas como “A Comer Pescado”, el “Omega 3 de Tamaulipas” y la incorporación de pescado en el Programa de Alimentación Escolar uruguayo han elevado el consumo promedio y, con él, los indicadores de salud infantil.
La FAO insiste en que el reto va más allá de la cocina: se trata de transformar los sistemas alimentarios. Esto implica acortar las cadenas de distribución, conectar directamente a los pescadores con las escuelas y enseñar a las familias que el pescado no es solo proteína, sino una fuente de vida.
En Ecuador, cada espina de atún podría convertirse en un gesto de esperanza. En una escuela rural de Chimborazo, en una olla comunitaria de la Amazonía o en el almuerzo de un niño costeño, el polvo de pescado podría marcar la diferencia entre crecer o quedarse atrás.